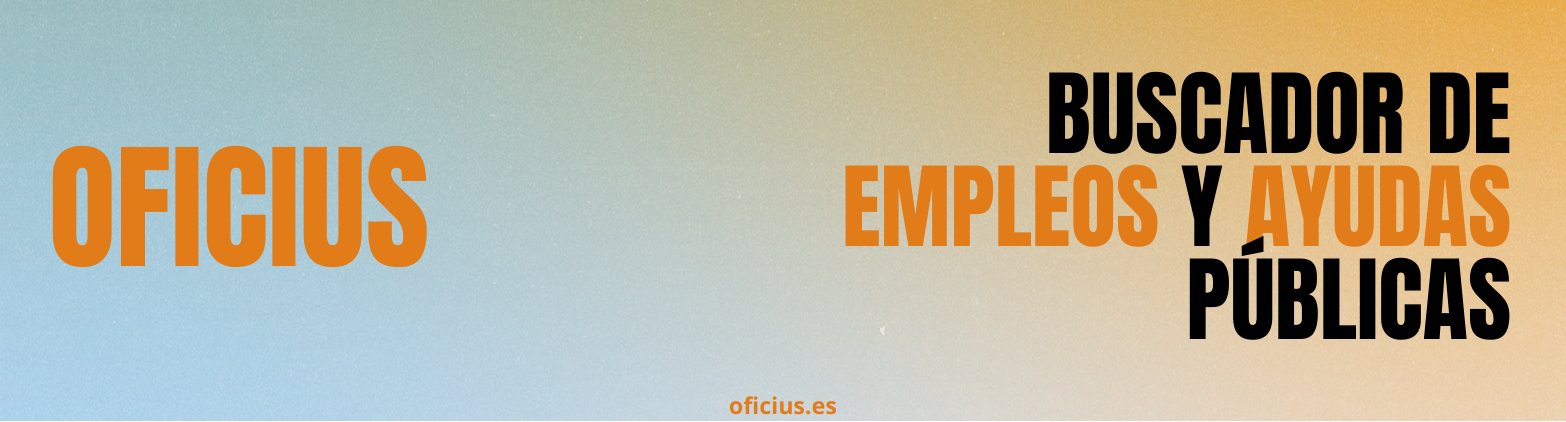Comunidad Autónoma de La Rioja. III. Otras disposiciones. Bienes de interés cultural. (BOE-A-2025-16826)
Resolución 158/2025, de 27 de mayo, de la Dirección General de Cultura, de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, por la que se incoa expediente para la declaración de bien de interés cultural de carácter inmaterial de La Trashumancia en La Rioja.
13 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 13 de agosto de 2025
Sec. III. Pág. 110730
La trashumancia de largo recorrido (o la trashumancia propiamente dicha), se
produce entre dos regiones diferentes y alejadas en el espacio (más de 200 km). Este
desarrollo de largos recorridos implicaba, hasta la aparición de los medios de
comunicación mecánicos, la necesidad de organizar largos viajes a pie que podían durar
varias semanas, recorriendo diferentes regiones y territorios. Esto obligaba a disponer de
un importante sistema de organización y de un amplio entramado de caminos apropiados
para el uso pecuario, caminos que no solo tenían que facilitar el tránsito de los rebaños,
sino también proporcionar su sustento durante los desplazamientos. Una extensa red
caminera, las cañadas, cordeles y veredas que, aunque con dificultades y notables
intrusismos y pérdidas, se conserva en gran parte en la actualidad y constituye uno de
los elementos patrimoniales más destacados de la trashumancia.
En La Rioja han existido tanto movimientos trashumantes, los más numerosos y
conocidos, como trasterminantes. La trashumancia de gran recorrido de la región ha sido
en el pasado fundamentalmente de ovino, aunque en las últimas décadas y en la
actualidad trashuman algunos contingentes de ganado vacuno. Esta trashumancia se
producía desde las zonas más altas del Sistema Ibérico, hacia las zonas del sur,
básicamente Extremadura y Castilla-La Mancha. Los rigores del invierno imponían este
modelo ganadero en buena parte del territorio riojano.
También han existido algunos movimientos trasterminantes de las sierras orientales y
algunas zonas de pie de monte y el Valle del Ebro. Las cuencas altas del Alhama y el
Cidacos, de menor altitud que las que podemos encontrar en el resto del Ibérico riojano,
dieron como resultado la convivencia de la actividad trashumante con una actividad
trasterminante, en parte vinculado con los rebaños de oveja chamarita, autóctona de
estas tierras, que buscaba refugio invernal hacia la cuenca del Ebro.
El paisaje
La actividad trashumante ha modelado el paisaje de La Rioja. Parece evidente que el
desarrollo de la ganadería tiene un papel determinante en la configuración del paisaje, ya
que a medida que se incrementan los rebaños, son necesarias mayores superficies de
pastos, por lo que cabe pensar que superficies forestales fueran transformadas en
pastizales y este hecho haya sido trascendente en el paisaje. Tras la pérdida de la
presión ganadera, los pastizales entrarían en un proceso regresivo y se transformaría de
nuevo el paisaje hacia el modelo que hoy podemos contemplar.
Diferentes análisis de sedimentos y polen realizados en la montaña riojana y el
Pirineo aragonés, muestran que mucho antes que la actividad trashumante, la gestión
ganadera durante el Neolítico y la Edad del Bronce presentaba algunas pautas similares
a las actuales, estableciendo áreas de pasto de verano e invierno y detectando rasgos
de deforestación temprana. No obstante, se observa también que, por la intensidad de
esta presión, se produjo una relativa recuperación del arbolado.
Las condiciones naturales de La Rioja hacen suponer que, excepto las cumbres de
las Sierras de la Demanda, Urbión y Cebollera, cubiertas de matorrales abiertos, y
algunos cantiles calizos y conglomeráticos en las proximidades de la Depresión del Ebro,
toda La Rioja estaría cubierta por una masa de bosques densos. Desde el Neolítico no
solo la actividad ganadera abrió estos bosques, sino que se ampliaron también las zonas
de cultivos de forma organizada. Este proceso colectivo tuvo, sin duda, en cuenta, la
diversidad de ambientes de la montaña y su productividad, lo que supuso una utilización
discriminada del territorio. Las zonas cultivadas ocuparon los pisos de rebollares y
quejigares (hasta 1.500 metros). Por encima de esta cota, la caza, la extracción de
madera y leñas y el pastoreo serían los únicos aprovechamientos posibles (García-Ruiz
et al., 2017).
Elías y Fuentes (2001) consideran que en el sector serrano de La Rioja, el notable
incremento del número de cabezas de ganado a partir de 1273, con la creación del
Honrado Concejo de La Mesta de Pastores, provocó un uso intensivo de estas áreas de
montaña, que supondría cuando menos la no renovación del estrato arbóreo.
cve: BOE-A-2025-16826
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 194
Miércoles 13 de agosto de 2025
Sec. III. Pág. 110730
La trashumancia de largo recorrido (o la trashumancia propiamente dicha), se
produce entre dos regiones diferentes y alejadas en el espacio (más de 200 km). Este
desarrollo de largos recorridos implicaba, hasta la aparición de los medios de
comunicación mecánicos, la necesidad de organizar largos viajes a pie que podían durar
varias semanas, recorriendo diferentes regiones y territorios. Esto obligaba a disponer de
un importante sistema de organización y de un amplio entramado de caminos apropiados
para el uso pecuario, caminos que no solo tenían que facilitar el tránsito de los rebaños,
sino también proporcionar su sustento durante los desplazamientos. Una extensa red
caminera, las cañadas, cordeles y veredas que, aunque con dificultades y notables
intrusismos y pérdidas, se conserva en gran parte en la actualidad y constituye uno de
los elementos patrimoniales más destacados de la trashumancia.
En La Rioja han existido tanto movimientos trashumantes, los más numerosos y
conocidos, como trasterminantes. La trashumancia de gran recorrido de la región ha sido
en el pasado fundamentalmente de ovino, aunque en las últimas décadas y en la
actualidad trashuman algunos contingentes de ganado vacuno. Esta trashumancia se
producía desde las zonas más altas del Sistema Ibérico, hacia las zonas del sur,
básicamente Extremadura y Castilla-La Mancha. Los rigores del invierno imponían este
modelo ganadero en buena parte del territorio riojano.
También han existido algunos movimientos trasterminantes de las sierras orientales y
algunas zonas de pie de monte y el Valle del Ebro. Las cuencas altas del Alhama y el
Cidacos, de menor altitud que las que podemos encontrar en el resto del Ibérico riojano,
dieron como resultado la convivencia de la actividad trashumante con una actividad
trasterminante, en parte vinculado con los rebaños de oveja chamarita, autóctona de
estas tierras, que buscaba refugio invernal hacia la cuenca del Ebro.
El paisaje
La actividad trashumante ha modelado el paisaje de La Rioja. Parece evidente que el
desarrollo de la ganadería tiene un papel determinante en la configuración del paisaje, ya
que a medida que se incrementan los rebaños, son necesarias mayores superficies de
pastos, por lo que cabe pensar que superficies forestales fueran transformadas en
pastizales y este hecho haya sido trascendente en el paisaje. Tras la pérdida de la
presión ganadera, los pastizales entrarían en un proceso regresivo y se transformaría de
nuevo el paisaje hacia el modelo que hoy podemos contemplar.
Diferentes análisis de sedimentos y polen realizados en la montaña riojana y el
Pirineo aragonés, muestran que mucho antes que la actividad trashumante, la gestión
ganadera durante el Neolítico y la Edad del Bronce presentaba algunas pautas similares
a las actuales, estableciendo áreas de pasto de verano e invierno y detectando rasgos
de deforestación temprana. No obstante, se observa también que, por la intensidad de
esta presión, se produjo una relativa recuperación del arbolado.
Las condiciones naturales de La Rioja hacen suponer que, excepto las cumbres de
las Sierras de la Demanda, Urbión y Cebollera, cubiertas de matorrales abiertos, y
algunos cantiles calizos y conglomeráticos en las proximidades de la Depresión del Ebro,
toda La Rioja estaría cubierta por una masa de bosques densos. Desde el Neolítico no
solo la actividad ganadera abrió estos bosques, sino que se ampliaron también las zonas
de cultivos de forma organizada. Este proceso colectivo tuvo, sin duda, en cuenta, la
diversidad de ambientes de la montaña y su productividad, lo que supuso una utilización
discriminada del territorio. Las zonas cultivadas ocuparon los pisos de rebollares y
quejigares (hasta 1.500 metros). Por encima de esta cota, la caza, la extracción de
madera y leñas y el pastoreo serían los únicos aprovechamientos posibles (García-Ruiz
et al., 2017).
Elías y Fuentes (2001) consideran que en el sector serrano de La Rioja, el notable
incremento del número de cabezas de ganado a partir de 1273, con la creación del
Honrado Concejo de La Mesta de Pastores, provocó un uso intensivo de estas áreas de
montaña, que supondría cuando menos la no renovación del estrato arbóreo.
cve: BOE-A-2025-16826
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 194